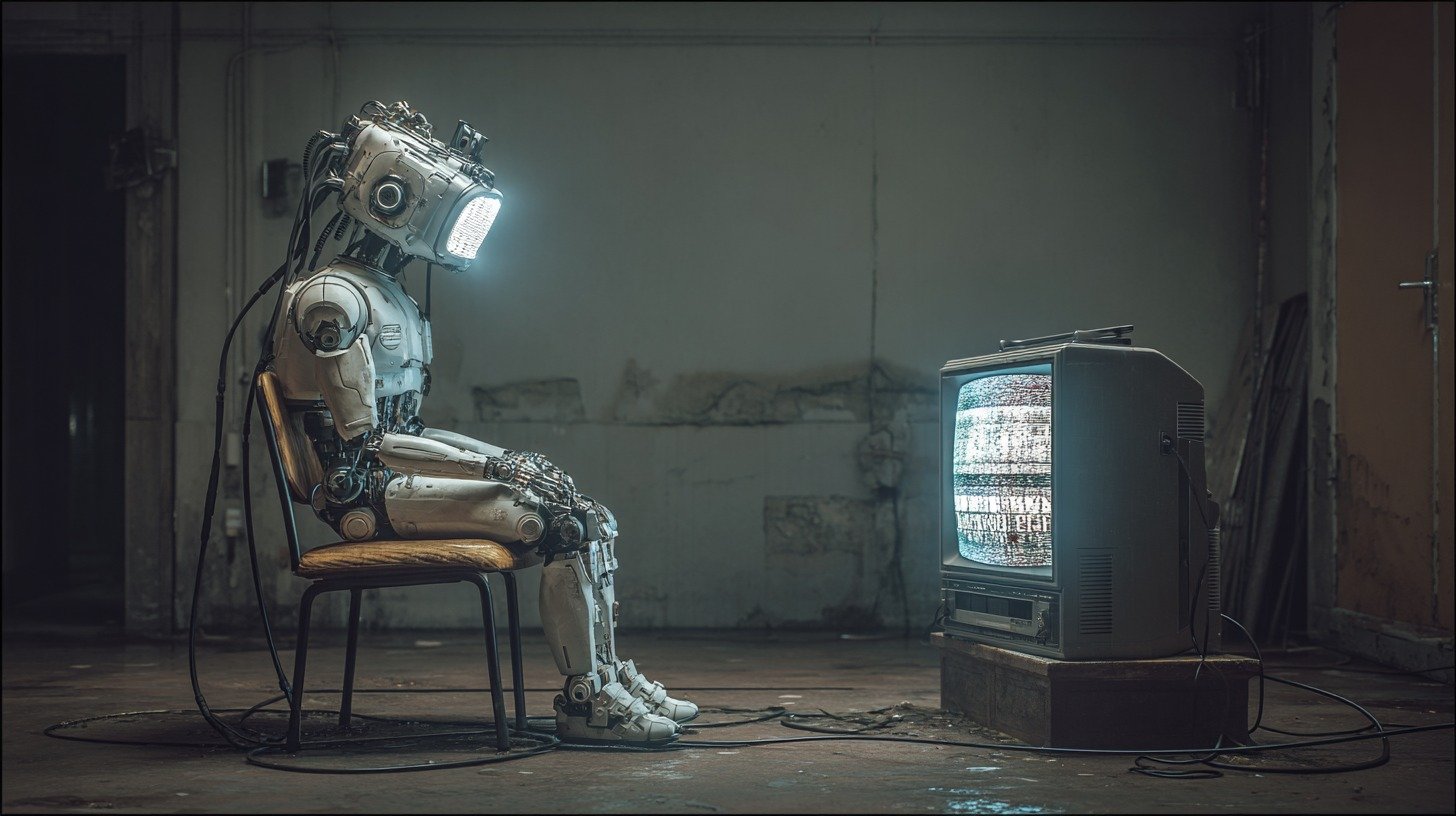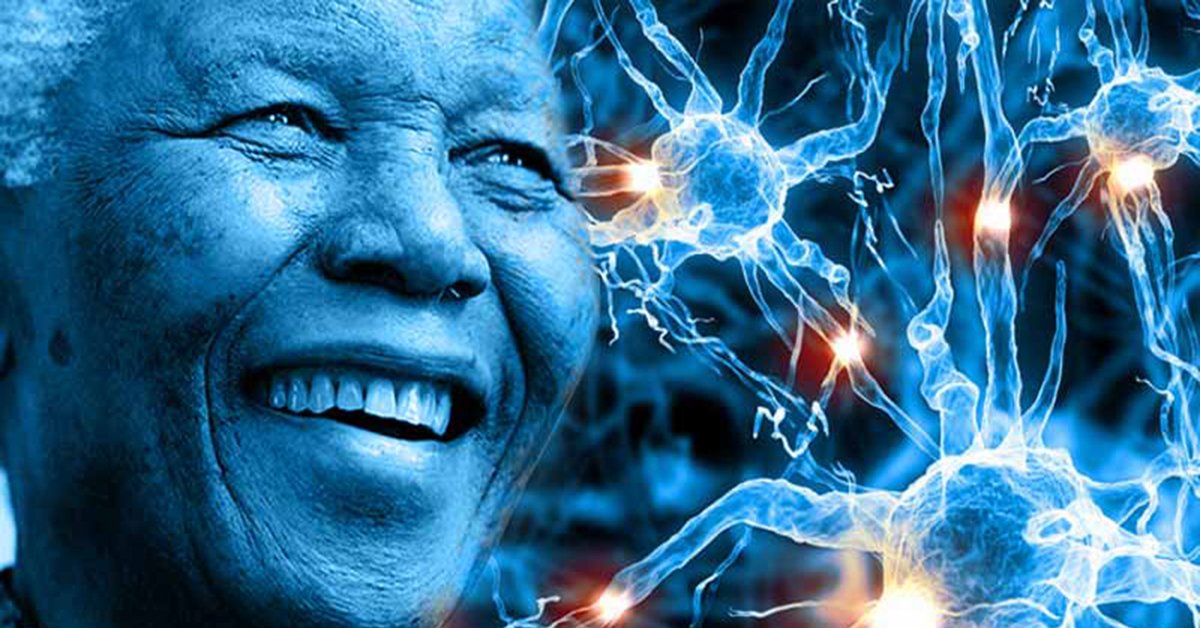Durante años, una de las ideas más fértiles del pensamiento progresista fue que lo personal era político. Que nuestras vivencias, dolores y deseos estaban entrelazados con normas, expectativas y sistemas de poder que nos atraviesan sin pedir permiso. Que no bastaba con mirar hacia dentro, también había que mirar hacia el que tenemos al lado.
Pero hoy, en la era de la IA y su obsesión por la hiperpersonalización, esa conexión se está debilitando. Lo personal se ha vuelto tan personalizado que corre el riesgo de volverse intransferible, aislado, irrelevante para lo común.
Mientras nos enfocamos en si la IA programa mejor o peor, escribe buenos correos o si respeta el copyright de los artistas, quizás estemos pasando por alto una transformación más profunda. Se trata del debilitamiento de los lazos sociales que nos permiten pensar y defender causas comunes. Esto ocurre con suavidad algorítmica, de forma gradual y casi imperceptible.
Si el algoritmo nos encierra a cada uno en nuestra propia burbuja a medida, ¿qué espacio queda para construir algo en común?
Fragmentos de realidad
Ya vimos en artículos anteriores cómo la IA actúa como intermediario, moldeando profundamente no solo la experiencia de usuario, sino también la percepción, la atención y la intención. Al escalar esto, las consecuencias sociales son evidentes.
Las cámaras de eco, que todavía habitan las redes sociales, palidecen ante lo que la IA generativa empieza a configurar al ser capaz de crear un contenido único para cada persona, adaptado a sus emociones y sesgos. El resultado son las «burbujas de uno», universos informativos donde el contraste desaparece y la empatía se dificulta enormemente.
Ya no compartimos ni siquiera el sesgo, cada cual recibe su fragmento de realidad, sin fisuras, sin testigos. Y eso, lejos de acercarnos, nos desactiva. Porque lo que no se contrasta, no se discute. Lo que no se comparte, no se politiza.
La consecuencia es devastadora para cualquier proyecto colectivo. Sin una experiencia mínimamente compartida, la deliberación democrática se debilita, la empatía se vuelve más difícil y el terreno para la acción conjunta desaparece.
La invisibilidad algorítmica
La IA aprende de los datos existentes, y esos datos sobrerrepresentan a unos y omiten a otros. Personas trabajadoras precarias, comunidades rurales, ciertos grupos migrantes quedan fuera del radar. Es borrado por omisión, no censura activa. El algoritmo no necesita negar a nadie, le basta con no tenerlos en cuenta.
Durante la pandemia vimos esto claramente, los algoritmos que predecían el impacto económico se basaban en datos de empleos formales, bolsa, empresas registradas. No vieron venir el colapso de las personas empleadas domésticas, los cuidadores informales, los vendedores ambulantes… De la misma forma, un algoritmo de selección de personal puede hacer que descarten automáticamente currículums con apellidos que ‘suenan extraños’, o no entender los patrones de trabajos irregulares.
Para estos sistemas, esas personas no existen como personas trabajadoras. Sus necesidades, sus problemas, sus formas de organización no aparecen en ningún modelo.
El resultado es que las políticas de empleo, los programas de formación y las ayudas sociales se diseñan para un mercado laboral parcial. Y si tu sector no existe en los datos, ¿cómo vas a organizarte para exigir que se tenga en cuenta? ¿Cómo vas a demostrar que tus problemas son reales si el sistema que mide la realidad no te ve?
Esta invisibilidad algorítmica refuerza una política del silencio, de lo que no molesta porque no aparece. Y eso erosiona cualquier posibilidad de una democracia viva. Lo más inquietante es que, por su propia naturaleza, es difícil de detectar y aún más de combatir. Lo que hoy pasa desapercibido para los modelos de IA (las vidas, trabajos y experiencias que no caben en sus esquemas) mañana puede convertirse en una nueva frontera de exclusión social.
Según voy escribiendo, me doy cuenta de que esta cuestión merece mucho más que unas líneas sueltas. Próximamente le dedicaré un artículo completo a explorar cómo la IA puede «borrar» realidades enteras y por qué el diseño inclusivo es más urgente que nunca.
Sin embargo, esto es solo una parte del problema. Incluso para quienes sí están ‘visibles’ en los datos, la IA está transformando las relaciones laborales de formas igualmente preocupantes.
El algoritmo desarma al sindicato
Si antes el poder económico temía las represalias de los sindicatos, hoy la IA le facilita la optimización individual, que resulta una herramienta de control muy eficaz.
El algoritmo individualiza la relación con el sistema, adapta condiciones, mide rendimientos por separado y comunica decisiones a cada empleado de forma aislada. El algoritmo cumple la función de desactivación colectiva, pero de forma sutil: no reprime, personaliza. Si cada uno vive una realidad laboral distinta, ¿cómo surge la conciencia de clase, la queja compartida, la fuerza para negociar? La protesta se ahoga en la interfaz.
A esto se suma que los algoritmos de gestión (turnos, productividad, despidos) actúan como un poder vertical, opaco y sin rostro. No hay una jefatura visible contra quien dirigir la queja, sino un sistema «eficiente» e inapelable. Negociar o hacer huelga contra una interfaz se vuelve una tarea casi imposible.
Esta dificultad para que las personas trabajadoras unan sus fuerzas no aparece de la nada con la IA. Zygmunt Bauman ya había señalado con su concepto de «modernidad líquida» cómo un mundo laboral cada vez más precario e individualista hace que sea mucho más difícil construir lazos de solidaridad. La gestión algorítmica de hoy parece echar más leña a ese fuego, haciendo que la posibilidad de unirse sea todavía más esquiva.
Para cualquier movimiento basado en la acción colectiva, esto es un desafío existencial. Si no se pueden nombrar los problemas comunes, si no hay experiencia compartida de injusticia, si la responsabilidad se diluye en el sistema, la movilización pierde su base. Y si no hay interlocutor humano al que pedir responsabilidades, la política se convierte en una sucesión de errores del sistema.
La Derecha Diseña, la Izquierda Reacciona
La derecha tecnológica sí ha comprendido que el poder hoy reside tanto en el discurso como en diseñar y controlar estas infraestructuras digitales. Utilizan la personalización y el algoritmo para vender, para aislar, para polarizar y para reemplazar el debate público por identidades de consumo. La derecha no necesita organizar, le basta con diseñar estructuras que desorganicen a los demás.
Mientras tanto, una legión de jóvenes crece educada digitalmente por influencers de extrema derecha que han entendido perfectamente cómo funcionar en estos entornos. YouTube, TikTok, Twitter, Instagram… están llenos de discursos reaccionarios envueltos en narrativas de éxito, masculinidad, rebeldía o pseudo-libertarismo. Para gran parte de la juventud, son su única fuente de comprensión sobre cómo funciona el mundo. Si la izquierda no aprende a intervenir en esos canales, en esos lenguajes y con esas estrategias, el futuro se inclinará, no por convicción ideológica, sino por simple abandono del terreno.
La izquierda, por el contrario, aún parece confiar en la espontaneidad del descontento, en el poder del cabreo colectivo como motor de cambio. Pero esa estrategia pierde eficacia cuando las condiciones de posibilidad para lo colectivo están siendo rediseñadas silenciosamente desde la raíz. No se puede seguir viendo la tecnología como un campo externo y secundario.
Los debates sobre desigualdad, trabajo o cultura común se están jugando en el diseño de estas plataformas, y no participar activamente es ceder terreno. Si no entra en ese terreno con una visión propia, se arriesga a algo peor que la derrota, que es la irrelevancia de ni siquiera estar presente para librar la batalla.
El problema interno de la izquierda
Pero parte del problema está dentro de la propia izquierda. En su versión institucional o posmoderna, muchas veces ha desplazado el conflicto de clase por una acumulación de causas simbólicas desconectadas de la realidad material.
El resultado ha sido una izquierda sin vocación transformadora, más pendiente de gestionar lo existente que de cuestionarlo. Una izquierda que habla en nombre de muchas opresiones, pero a menudo olvida la más estructural de todas… la económica.
Mientras las condiciones de vida de la mayoría empeoran, el discurso se desliza hacia el espectáculo, hacia la identidad como mercancía, hacia un progresismo que parece cómodo en el sistema que dice criticar. La política, que antes aspiraba a cambiar las estructuras sociales y económicas, ha pasado a menudo a convertirse en un fin en sí misma.
Y mientras las condiciones materiales empeoran, ese desplazamiento no solo la vuelve irrelevante, sino funcional al mismo sistema que decía querer transformar. Es una izquierda que, sin darse cuenta, también ha caído en la fragmentación individualista que facilita el control algorítmico.
Diseñar lo común como resistencia política
¿Qué hacer entonces? Desde el diseño y la reflexión estratégica, creo que necesitamos reconocer la IA como la infraestructura cognitiva y cultural que moldea nuestra realidad. Y como tal, puede ser rediseñada.
Diseñar lo común no es una consigna nostálgica, es una forma de resistencia política. Significa crear experiencias que no se basen en aislar, sino en conectar. Que no refuercen el sesgo, sino que lo desafíen. Que no vendan identidad, sino que recuperen vínculo.
Esto podría pasar por reivindicar lo compartido como un valor central, apoyando o creando espacios digitales que prioricen la conexión real y la diversidad de perspectivas sobre la personalización extrema.
Implica también exigir, con fuerza, transparencia y auditorías sociales de los algoritmos, porque lo que no se ve, no se puede controlar democráticamente. Necesitamos mecanismos públicos y democráticos de control sobre los sistemas de recomendación e IA. Se trata de auditar tanto código como impacto social.
Podríamos explorar cómo el propio diseño de interfaces puede fomentar la conciencia crítica, ayudándonos a detectar nuestras burbujas o a cuestionar la información recibida. Usar el diseño como herramienta de inclusión, creando soluciones tecnológicas pensadas desde y para las comunidades infrarrepresentadas.
También significa diseñar interfaces específicas como plataformas que muestren explícitamente cuándo personalizan contenido y permitan desactivar esa personalización. Exigir que los algoritmos de recomendación incluyan diversidad obligatoria, no solo contenido afín. Sistemas que ocasionalmente muestren «esto es lo que ven otras personas sobre el mismo tema» o que indiquen «mucha gente no está de acuerdo con esta perspectiva».
En el ámbito laboral, podríamos explorar plataformas que faciliten la organización sindical digital, que permitan a las personas trabajadoras compartir experiencias laborales de forma anónima y detectar patrones comunes de abuso o discriminación algorítmica.
Y, transversalmente, necesitamos impulsar una alfabetización algorítmica crítica que nos permita entender estas dinámicas y actuar en consecuencia.
En resumen, la izquierda no puede limitarse a reaccionar. Debe proponer un modelo alternativo de relación con la tecnología, uno que entienda que la autonomía individual es valiosa, pero que solo florece en una red de vínculos, compromisos y objetivos compartidos.
Lo común como condición para el cambio
La IA podría ser una aliada increíble para la transformación social. Pero en su forma actual dominante, a menudo actúa como fuerza de fragmentación. Si queremos que los proyectos de transformación social sigan siendo relevantes, necesitan entender y actuar sobre esta nueva arquitectura del poder cultural.
Porque si es una arquitectura, se puede intervenir, se puede democratizar. El reto va más allá de lo político tradicional, es cultural, es experiencial. Nos obliga a preguntarnos qué experiencias compartidas queremos proteger, qué historias comunes necesitamos seguir contando.
Mi defensa del diseño de lo común en este artículo es porque creo que es la condición necesaria para que siga existiendo algo parecido a lo público, a lo político, a lo transformador en el futuro. El diseño de la tecnología y la estrategia cultural deben estar en el centro de cualquier agenda progresista.