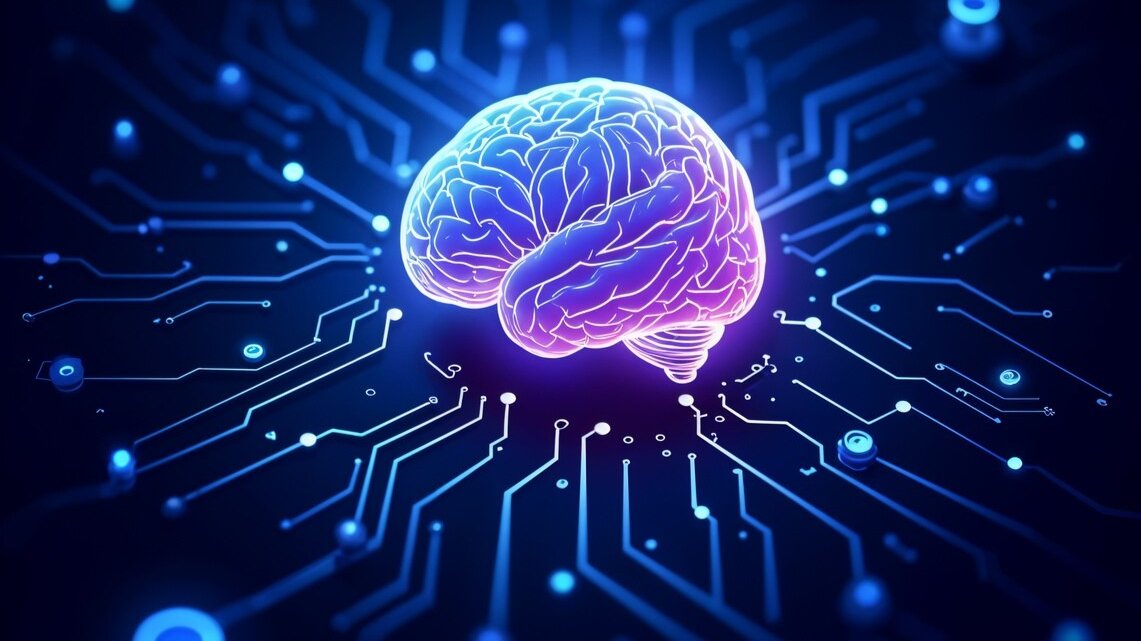He pasado diez artículos explorando cómo la IA nos está transformando sin que nos demos cuenta. Cómo delegamos progresivamente nuestro criterio, cómo nos aislamos en burbujas personalizadas, cómo perdemos la capacidad de pensar y actuar colectivamente. Y al final, llegué a una conclusión esperanzadora: podemos mantener el control si somos conscientes del proceso.
Pero hay una pregunta incómoda en el aire: si sabemos todo esto sobre sesgos cognitivos y delegación ciega, ¿por qué seguimos cayendo una y otra vez?
Como diseñador de experiencias, me obsesiono con comportamientos que desafían la lógica. No hablo de personas con problemas, sino de individuos brillantes, educados, racionales, que en determinadas circunstancias ignoran la evidencia más obvia. Si alguien con formación científica puede rechazar explicaciones racionales durante décadas, ¿qué esperanzas tenemos nosotros de no caer en la delegación cognitiva ciega hacia sistemas que sabemos que alucinan?
Voy a contarte la historia de un duelo histórico en el que el maestro de la deducción lógica se enfrentó al maestro del engaño. Y, de paso, exploraremos algo crucial sobre la naturaleza humana.
El profesional que conocía todos los trucos
Harry Houdini había construido su carrera dominando el arte del engaño desde múltiples ángulos. No se había limitado a un solo aspecto del espectáculo porque era escapista, sí, pero también había sido mentalista e ilusionista. Al principio de su carrera, incluso presentaba a su esposa Bess como clarividente en números de lectura mental, usando códigos secretos elaborados para simular poderes sobrenaturales.
Conocía la mecánica del fraude porque la había practicado. Sabía exactamente cómo funcionaban los trucos de «comunicación con espíritus», cómo se leían las expresiones faciales para fingir adivinación, cómo crear la ilusión de conocimiento imposible. Era un artesano del engaño, alguien que había perfeccionado cada detalle técnico de la ilusión.
Pero en 1913, la muerte de su madre Cecilia cambió todo. El hombre que había pasado años escapando de cárceles, tanques de agua y camisas de fuerza descubrió que no podía escapar del dolor de la pérdida. Por primera vez en su vida, quería ser engañado. Necesitaba creer.
Desesperado, visitó decenas de médiums buscando alguna señal de que ella seguía ahí. Pero tenía una ventaja devastadora ya que conocía exactamente qué buscar para detectar el fraude.
Houdini y su madre habían acordado un código secreto años antes, si alguna vez lograba contactarlo desde el más allá, usaría la palabra «Rosabelle» seguida de una secuencia específica que en su sistema de mentalismo deletreaba «BELIEVE». Era su prueba definitiva.
Médium tras médium falló. Ninguno conocía el código. Y peor aún: Houdini reconocía cada truco que intentaban usar con él, porque él mismo los había usado antes.
«El inicio de una amistad imposible”
Su cruzada personal se volvió sistemática. Houdini se convirtió en el mayor destructor de fraudes espiritistas de su época, asistiendo a cientos de sesiones para desenmascarar trucos y poner en evidencia a los estafadores.
En 1920, durante una gira por Inglaterra, Houdini envió un ejemplar de su libro «The Unmasking of Robert-Houdin» a Sir Arthur Conan Doyle como carta de presentación. Era fan de las historias de Sherlock Holmes y había leído los últimos libros de Doyle sobre espiritualismo. En junio, cuando Doyle vio actuar a Houdini en el London Palladium, nació una amistad improbable. Habían encontrado terreno común en su obsesión compartida por el mundo de los espíritus.
Durante los meses siguientes, intercambiaron cartas largas y frecuentes. Houdini se presentaba como un «buscador de la verdad», alguien «dispuesto a creer». Doyle, encantado de encontrar a una mente tan brillante interesada en el espiritismo, le prometía presentarle médiums genuinos que finalmente le convencerían.
El médico que quería creer
Sir Arthur Conan Doyle era exactamente el tipo de hombre en quien confiarías tu vida. Médico de formación, había estudiado en la prestigiosa Universidad de Edimburgo, conocía el método científico de primera mano. Durante años había ejercido la medicina con éxito antes de dedicarse por completo a la escritura.
Y qué escritura. Doyle había creado a Sherlock Holmes, el detective más brillante de la literatura. Holmes no era solo un personaje de ficción, había revolucionado la idea misma de la investigación criminal. Era el héroe científico aplicado a la vida real, alguien que llevaba la lógica y la observación empírica a las calles de Londres. «Cuando eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad», proclamaba el detective. Cada caso resuelto era una celebración del triunfo de la razón sobre el misterio, de las pruebas sobre las conjeturas.
El público adoraba tanto al detective que transfería esa admiración a su creador. Si Doyle había sido capaz de imaginar una mente tan lógica, tan meticulosa, tan implacablemente racional, debía poseer él mismo esas cualidades. Su palabra ganó autoridad no solo como escritor, sino como pensador. Cuando Doyle hablaba, la gente escuchaba. Tenía credibilidad científica, fama mundial y el respeto que viene de crear al detective más inteligente del mundo.
Desde 1887, mucho antes de que la tragedia personal le diera justificación emocional, Doyle había empezado a interesarse por el espiritismo. Al principio era curiosidad intelectual, pero poco a poco se convirtió en algo más profundo. Cuando perdió a once familiares en la Primera Guerra Mundial, incluyendo a su hijo Kingsley, esa inclinación previa se transformó en necesidad desesperada.
El proceso fue gradual pero implacable. El hombre que había celebrado la lógica en cada página de Sherlock Holmes comenzó a abrazar lo que Holmes habría despreciado como superstición pura. En 1920, cuando dos niñas inglesas le mostraron fotografías de hadas danzando en un jardín, Doyle las tomó como prueba irrefutable de lo sobrenatural y escribió un libro entero sobre ellas. Expertos fotográficos de todo el mundo le explicaron que eran recortes de papel sostenidos con alfileres. Las propias niñas confesaron décadas después que todo había sido un engaño. Doyle siguió defendiendo las fotografías hasta su muerte.
Se convirtió en el mayor defensor de William Hope, un fotógrafo que creaba «retratos de espíritus» con montajes baratos: caras fantasmales flotando junto a clientes dolientes. Cuando otros fotógrafos replicaron exactamente los mismos efectos delante de él y le mostraron los trucos de doble exposición, Doyle insistió en que los de Hope eran auténticos. Incluso cuando el propio Hope le confesó sus métodos fraudulentos, Doyle se negó a creerle.
Pero lo más impactante era su respuesta cuando magos profesionales iban a su propia casa a demostrarle cómo funcionaban los «fenómenos paranormales». Le recreaban los trucos, le explicaban cada detalle, le mostraban las técnicas… y Doyle respondía que eso no probaba nada sobre los casos «reales» que él había presenciado. Su mente había desarrollado una coraza perfecta contra cualquier evidencia contraria.
El creador del detective más racional de la historia se había convertido en el creyente más crédulo de su época.
Doyle usaba su autoridad como creador de Holmes para dar credibilidad al espiritualismo. Daba conferencias mundiales, escribía libros defendiendo la comunicación con los muertos. Su prestigio intelectual se había convertido en el mejor argumento del movimiento espiritista.
Y fue precisamente esa autoridad lo que convenció a Houdini de aceptar su invitación. Si el creador de Sherlock Holmes conocía médiums genuinos, tal vez valía la pena escuchar.
El encuentro que lo cambió todo
Cuando Houdini pisó Inglaterra por primera vez tras la guerra, las expectativas eran enormes por ambos lados. Doyle había prometido mostrarle médiums genuinos que finalmente convencerían al gran escéptico.
Durante su estancia en Inglaterra, Houdini visitó varios médiums, incluyendo todos aquellos que Doyle consideraba auténticos. En cada sesión, reconocía inmediatamente los trucos que él mismo había usado años atrás cuando presentaba a su esposa Bess como clarividente. Al principio mantuvo la cortesía diplomática. No quería ofender a su nuevo amigo. Pero conforme pasaban los meses y se multiplicaban las sesiones fraudulentas, Houdini se fue volviendo más combativo, especialmente al darse cuenta del daño que estos estafadores causaban a personas vulnerables.
Doyle, mientras tanto, observaba a Houdini con fascinación creciente. Cuanto más veía sus escapes imposibles, más se convencía de su teoría: Houdini no era solo un escapista extraordinario, sino que poseía poderes sobrenaturales reales. En su libro «The Edge of the Unknown» escribiría después:
«Si pongo un escarabajo en una botella herméticamente sellada y ese escarabajo escapa, yo, siendo solo un humano ordinario, solo puedo concluir que el escarabajo ha roto las leyes de la materia, o que posee secretos que llamaría sobrenaturales»
Houdini intentaba explicarle una y otra vez que todo era habilidad física, mecánica, años de entrenamiento. Doyle asentía educadamente pero seguía creyendo que todo era magia auténtica.
La amistad prosperó durante dos años en esta extraña danza de malentendidos. Se escribían largas cartas, se visitaban, debatían amigablemente sobre espiritismo y demás temas paranormales. Ninguno convencía al otro, pero ambos disfrutaban del intercambio intelectual.
La sesión que rompió la amistad
Lady Jean, la segunda esposa de Arthur y creyente espiritista tan fervorosa como él, había desarrollado recientemente habilidades de «escritura automática». Entraba en trance y su mano escribía mensajes dictados directamente por los espíritus. Era el método más íntimo posible de comunicación con el más allá, sin trucos de salón ni efectos teatrales. Solo una médium, un lápiz y el alma de un ser querido.
En junio de 1922, los Doyle estaban de vacaciones en Atlantic City durante una pausa en su gira de conferencias por Estados Unidos. Lady Jean propuso una sesión especial. Contactaría directamente con la madre de Houdini, su adorada Cecilia. Era el regalo perfecto para su querido amigo escéptico. Harry aceptó ante la insistencia.
Las expectativas eran altísimas: si alguien podía finalmente convencer a Houdini, tenía que ser la mujer de Doyle contactando con su querida madre. No habría trucos, no habría nadie tratando de engañarle. Solo sus dos amigos tratando de ayudar.
Lady Jean entró en trance y comenzó a escribir frenéticamente. Página tras página de mensajes «automáticos» supuestamente de Cecilia. Houdini observaba en silencio, leyendo cada hoja según se la entregaban. Los Doyle interpretaban su silencio como emoción contenida. Pero para Houdini, cada línea era una nueva confirmación de fraude. Los errores eran tan evidentes que resultaban casi insultantes.
Cada página estaba llena de referencias cristianas, pero su madre era judía devota, esposa de un rabino. Jamás habría mandado un mensaje con expresiones o símbolos cristianos. Todo estaba escrito en un inglés perfecto, pero Cecilia apenas había aprendido inglés en sus décadas en Estados Unidos. Se comunicaba siempre en yiddish y alemán. Además, daba la casualidad de que era el cumpleaños de su madre ese mismo día, pero no se mencionó en ninguna parte del mensaje… algo impensable viniendo de ella. Y para colmo, no paraba de llamarle «Harry» en los mensajes. Su madre nunca habría usado su nombre artístico. Para ella siempre fue «Ehrich», su nombre real.
Houdini se quedó callado para no avergonzar a sus anfitriones. Cuando terminaron y los Doyle le preguntaron entusiasmados qué había sentido, respondió de forma educada que no creía que había sido contactado por su madre. Y se fue en silencio. Profundamente decepcionado.
Los Doyle no le creyeron. Estaban tan convencidos de la autenticidad del contacto que salieron proclamando públicamente que habían convertido al gran escéptico Houdini. Según ellos, había estado tan emocionado que no había podido hablar.
El final de una amistad
La ruptura fue total. Doyle escribió a Houdini cartas devastadoras. Para él, la negativa de Houdini a aceptar el contacto con su madre no era escepticismo: era ingratitud imperdonable. Su esposa había ofrecido el regalo más preciado que podía dar, una conexión real con el ser querido perdido, y Houdini lo había rechazado públicamente. Peor aún, lo había usado como munición en su cruzada contra el espiritismo.
Los intercambios privados se convirtieron en ataques públicos. Doyle defendía a los médiums en periódicos y conferencias, mientras Houdini los desenmascaraba en sus espectáculos. Cada uno usaba su fama para desacreditar al otro.
Doyle llegó a escribir que Houdini era «el hombre más valiente de nuestra generación» pero también lo acusaba de estar «sesgado y hambriento de publicidad». Houdini respondía con su característica brutalidad: «No hay nada que Sir Arthur crea que me sorprenda».
Lo más trágico de estos intercambios era que ambos seguían respetándose. En su correspondencia privada, que continuó esporádicamente incluso después de los ataques públicos, se veía un cariño genuino que había quedado sepultado bajo la pelea ideológica.
La amistad había muerto, pero el afecto permanecía como un fantasma entre ellos.
La lección para el diseño en la era de la IA
Esta historia me apasiona porque ilustra perfectamente el problema que estamos viviendo.
Doyle tenía formación científica y toda la credibilidad del mundo. Había creado al detective más lógico de la literatura. Pero cuando quería creer algo, su cerebro educado simplemente se desconectaba. Su necesidad emocional era más poderosa que todo su conocimiento.
Houdini, en cambio, había estado en ambos lados del engaño. Conocía cada truco porque él mismo los había usado. Sabía exactamente qué buscar para detectar el fraude. Su experiencia práctica lo protegía mejor que cualquier título universitario.
El profesional del engaño había desenmascarado al proclamado racionalista. La experiencia en detectar fraudes había superado a la educación científica.
Ya en mis años diseñando experiencias digitales, he visto el mismo patrón repetirse una y otra vez… los usuarios ignoran datos que contradicen sus expectativas, incluso cuando los presentamos con toda la claridad del mundo. Pero ahora, con la IA empezando a influir en nuestras vidas, el problema toma una dimensión distinta.
Si Doyle pudo ignorar explicaciones racionales durante décadas, ¿cómo esperamos que los usuarios no caigan en la delegación cognitiva ciega hacia IAs que sabemos que inventan información? Si el creador de Sherlock Holmes podía rechazar evidencia cuando interfería con lo que necesitaba creer, ¿qué esperanzas tenemos de que la gente sea crítica con sistemas que le dan exactamente las respuestas que quiere escuchar?
La respuesta no solo está en más educación sobre «IA responsable» o en advertencias que nadie lee. Creo que nosotros, como diseñadores, debemos hacer visible cómo funcionan estos sistemas. Nuestro trabajo es ser como Houdini y conocer el truco desde dentro para poder mostrarlo.
Es posible crear experiencias donde las decisiones de la IA sean transparentes, donde se vea cuándo está personalizando contenido, donde se muestren las fuentes de su información. Podemos diseñar fricciones conscientes que obliguen a la reflexión en decisiones importantes.
Pero seamos honestos: como le pasó a Doyle, muchos usuarios seguirán eligiendo creer a la IA incluso después de que les mostremos exactamente cómo les está influyendo. Nuestro trabajo no es convencer, sino dar las herramientas para que quien quiera pueda elegir conscientemente.
El epílogo que nunca llegó
Doyle murió en 1930, convencido hasta el final de que las hadas de Cottingley eran reales y de que Houdini había poseído poderes sobrenaturales que se negaba a reconocer.
Houdini murió en Halloween de 1926, víctima de una peritonitis. Durante diez años, Bess, su esposa y compañera de toda la vida, realizó sesiones anuales intentando contactarlo usando su código secreto: «Rosabelle believe».
Ningún médium lo logró jamás.
Cada Halloween, magos de todo el mundo intentan contactar con el espíritu de Houdini. Hasta ahora, el gran escapista no ha logrado escapar de la muerte.